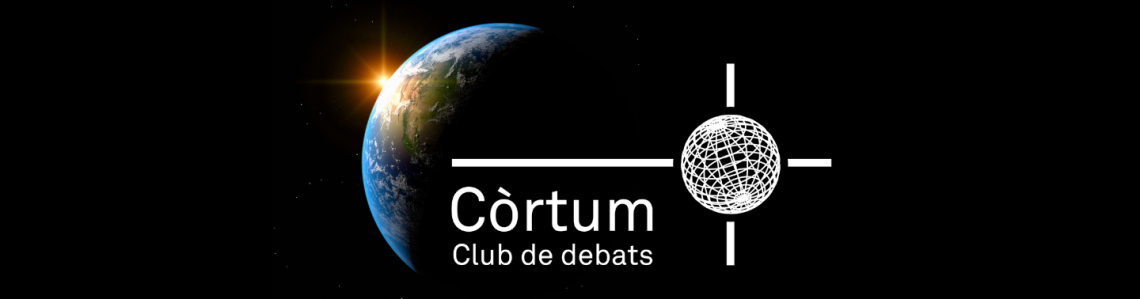Para los negocios explícitos y los crímenes implícitos de Trump, sus donantes, comparsas y cortejos, ya no tienen que disimular ni actuar en lo público mediante intermediarios políticos, se ponen ellos mismos. Tampoco necesitan aparentar libre concurrencia ni acatar normativa legal alguna. Acumular dinero y poder sin cortapisas es lo único que les importa.
Para eso les conviene persuadirnos de que, en el fondo, lo hacen por nuestro bien. Si tenemos paciencia, gracias a la agilidad que les da actuar al margen de la regulación legal y según su libre albedrío, pronto participaremos en algo más que las migajas que caen de las transacciones con que acumulan su hedionda riqueza. Lo de siempre, y lo sabemos. Pero ahora, con el poder que les otorga la conjunción de dinero, tecnología y política, la derrota circunstancial del movimiento obrero y la desmoralización social galopante, pueden persuadirnos de que temamos más a una feminista que lucha por la igualdad, que al fondo buitre que quiere desahuciarnos.
La batalla es ardua y se libra a diario. Dos ejemplos. Primero: la contraposición entre una sanidad pública, que atiende según necesidades y se financia según capacidad tributaria, y la sanidad privada, que atiende al mínimo coste y cobra con el mayor margen posible de beneficio. Segundo: la disputa entre mitigar los descalabros de los despidos masivos mediante indemnizaciones mejoradas o cuestionar los sistemas que facilitan prescindir de los trabajadores.
Dicen que avanzamos inexorablemente hacia un mundo mejor. Desarrollos tecnológicos sin precedentes —nuevos móviles que nos atrapan; coches eléctricos sin células fotovoltaicas en techos y capós para lucro de las energéticas; robots obedientes como esclavos, que tipifican comportamientos; nueva generación de redes sociales que enredan verdades y mentiras; una inteligencia artificial más eficaz que la nuestra, que no piensa, solo actúa— y avances científicos que, dicen, podrán acabar con el cáncer, el calentamiento global e incluso con la pobreza. En el futuro. Dicen.
Los problemas que soportamos —desigualdad, contaminación, extremismo político—, sería apenas los dolores de un parto que alumbrará un mundo mejor. Las fuerzas de la tecnología son irrefrenables y los daños colaterales, inevitables. Aunque quisiéramos, no podríamos detenerlas: intentarlo es inútil. Debemos resignarnos y asumir los perjuicios y esperar. Ya llegarán los beneficios. Luego.
Mientras tanto, debemos cambiarnos nosotros mismos, invirtiendo en las habilidades que más se valorarán en el futuro, aunque no sepamos cuáles serán. Y si surgen nuevos problemas, tranquilidad: los emprendedores y los científicos más talentosos encontrarán las soluciones adecuadas —robots más capaces, inteligencia artificial superior y cualquier innovación necesaria—.
Ese tecnoptimismo es contagioso y persuasivo. Aunque, en el fondo, sabemos que las promesas de Bill Gates, Elon Musk o Steve Jobs…, no se cumplirán tal como se anuncian. El progreso nunca sigue una dirección fija ni garantiza resultados predeterminados. Depende de lo que se haga, con qué tecnología y, sobre todo, de quién decide lo que se hace.
El potencial disruptivo de la tecnología que se impone en el sistema productivo conduce a una revolución industrial de una brutalidad sin precedentes. Aumenta la vigilancia en las fábricas; los trabajadores deben esforzarse más sin que mejore su remuneración para motivarlos. El salario ya no depende de ellos, sino de la valoración de la tarea asignada al puesto que ocupan. La individualización, la desprofesionalización y el miedo al desempleo o a la deslocalización los vuelve más sumisos y moldeables, como los robots, como el gorila amaestrado que ambicionaba Henry Ford, a quien le molestaba que cada vez que pedía dos brazos vinieran acompañados de un cerebro.
Los avances digitales y la robótica ya proporcionan una automatización desmesurada, una recopilación masiva de datos, una vigilancia extensiva y una invasión creciente de la mente y del entorno íntimo del individuo. Amenazan el empleo, la democracia y el bienestar.
Si no hay que tener iniciativa, si basta con obedecer órdenes transmitidas por artilugios electrónicos ¿para qué queremos la libertad? ¿Para tomar cañas en ciudades como Madrid o hacer turismo? ¿Para subir y bajar de autobuses y barcos, ver edificios y acontecimientos antiguos que olvidaremos entre miles de fotos, por las que además pagaremos más espacio en la nube?
La historia está plagada de inventos que no trajeron prosperidad compartida. Las innovaciones agrícolas de la Edad Media y Moderna —mejores arados, uso de animales de tiro, perfeccionamiento de los molinos— apenas aportaron beneficios al campesino, sirvieron a los señores feudales para financiar guerras, palacios y catedrales. Los avances en el diseño naval amasaron fortunas privadas con el comercio mundial y se usaron para el transporte de esclavos. La riqueza generada por las fábricas textiles del XIX quedó en manos de sus dueños, a los trabajadores se les alargó la jornada, se eliminó el oficio de tejedor, y se fragmentó el trabajo en tareas simples y repetitivas para que pudiesen hacerlas mujeres y niños en condiciones atroces. La revolución industrial convirtió a los trabajadores en autómatas. Hoy, los espectaculares avances informáticos enriquecen a un pequeño grupo de tecnólogos y financieros codiciosos que, mientras se devalúan los salarios reales, las condiciones de vida, la vivienda y la profesionalidad, quieren ir a Marte.
Mil años de historia humana muestran que el proceso por el cual las nuevas tecnologías generan prosperidad generalizada no tiene nada de automático. Que ocurra o no es una decisión económica, social y política que, con frecuencia, enriquece hasta el absurdo a una minoría que propugna sistemas autoritarios para mantenerse indefinidamente en el poder y seguir acumulando riqueza.
Sin embargo, pese al espolio ancestral de la mayoría por una exigua minoría, gran parte de la población mundial vive hoy mejor que sus antepasados. Eso fue posible porque la ciudadanía y los trabajadores de las primeras sociedades industriales se organizaron, cuestionaron las decisiones de la élite sobre la tecnología y las condiciones laborales y forzaron la creación de nuevos mecanismos para repartir, aun parcialmente, los beneficios de la innovación. Se organizaron en sindicatos de clase y partidos políticos.
El monopolio y la abominable acumulación de capital de la oligarquía, como todas las enfermedades no necesariamente mortales, contiene el germen de la solución. El ser humano es social y comunicativo por naturaleza; muestra con orgullo sus conocimientos y desea compartirlos. Todo aquello que fomenta la cooperación y la solidaridad favorece la difusión del saber y potencia la libertad humana. Por eso, cualquier agrupación o centro de trabajo es, en sí mismo, una forma de sociedad política capaz de interactuar con fuerza y eficacia, incluso cuando las tareas y los trabajadores han sido individualizados, fragmentados y dispersados. Integrarlos en un “nosotros” es el reto principal.
De esa integración puede surgir una nueva relación con la tecnología, más inclusiva, si también se transforma la base del poder social. Ello exige, como en el siglo XIX, la aparición de discursos alternativos y la revitalización de las organizaciones capaces de plantar cara al pensamiento dominante. Hay que impedir que el progreso tecnológico quede en manos de una élite reducida y egoísta que solo busca su beneficio y el dominio sobre los demás. No será fácil, pero es imprescindible.
El desempleo y el subempleo derivado de las nuevas técnicas industriales, especialmente entre los jóvenes sin formación en informática, ingeniería o finanzas en escuelas de élite, obligan a descubrir e implantar aplicaciones tecnológicas que generen empleo profesional digno y salarios suficientes, que eviten la sociedad dual.
La tecnología digital ha absorbido el proceso científico. El saber acumulado de toda la humanidad está al alcance de quienes disponen de herramientas, capacidades y acceso. Medios de medición extraordinarios —desde microscopios de fuerza atómica hasta resonancias magnéticas y escáneres cerebrales— y una capacidad de procesamiento de datos que hasta hace poco parecía fantasía.
Pero la aplicación del conocimiento depende de la perspectiva adoptada: de cómo se transforma el saber en técnicas y métodos para resolver problemas concretos. Esa perspectiva condiciona las decisiones, define aspiraciones, selecciona medios, acepta o descarta alternativas y reparte costes y beneficios.
El problema es que, incluso en los mejores momentos históricos, la visión de los poderosos ha ejercido una influencia abusiva sobre el uso de las herramientas y el rumbo de la innovación. Se observa en los ataques a Pedro Sánchez por limitar el acceso de los niños a las redes sociales. Los efectos de la tecnología se interpretan según sus intereses particulares, a menudo contrarios al bienestar general de la humanidad. No obstante, las decisiones y las perspectivas pueden cambiar. Una visión compartida entre innovadores, responsables políticos y representantes de los trabajadores es imprescindible para que el conocimiento se acumule, se distribuya y oriente el uso de las nuevas tecnologías.
El enfoque tecnológico que finalmente prevalezca depende de las decisiones y del modo de utilizar el saber colectivo. No es solo una cuestión técnica o de eficiencia ingenieril: tiene que ver, sobre todo, con el poder, porque decisiones distintas beneficia a personas distintas. El poder de persuasión es clave.
Quien ostenta más poder tiene más probabilidades de convencer a los demás de que su visión es la única buena o la más adecuada, visión que suele coincidir con sus propios intereses. Cuanto más éxito se tiene al convertir las ideas en sentido común compartido, más poder y consideración social se acumula.
Como decía Gramsci, quien establece la hegemonía del discurso conquista el poder. Para eso hay que tener discurso y no conformarse con incrementar las migajas. O cambiamos a quienes ejercen el poder o acabarán persuadiéndonos de que sus intereses son los nuestros.
Pedro López Provencio